Celedonio Sanz Gil. Especialistas en temas agroganaderos
El sector agroalimentario español vive un continuo enfrentamiento entre todos los eslabones implicados: productores, cooperativas, industria y distribución.
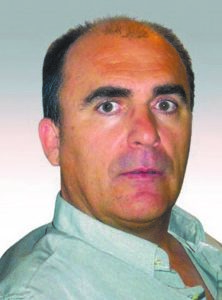
Décadas de intentos de acabar con las posiciones de fuerza, con asociaciones interprofesionales, intentando imponer contratos, normas que nunca acaban y solo enmascaran la realidad. Posturas encontradas que parecen radicalizarse, cada uno en defensa de sus intereses, ante la inacción del Gobierno. En esta tesitura los que más pierden, como siempre, son los productores: las explotaciones tradicionales, familiares, que cada vez son menos y tienen mucho menos poder que las grandes industrias o las compañías de distribución, que imponen sus condiciones.
Este panorama de desacuerdo y tensión declarada ha sido evidente en las comparecencias de los distintos representantes ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para evidenciar sus posturas ante la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debe adaptarse a la transposición de la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
Un objetivo fundamental de esta norma es acabar con la “venta a pérdidas”, la venta de “productos reclamo” por debajo de su coste real de producción, que, como daño colateral, hundía los precios a pagar a los agricultores y ganaderos. Esta práctica es a todas luces inadecuada y no parecería un problema mayor acabar con ella. Sin embargo, nada es tan fácil. Los productores afirman que la norma no se cumple, la industria la considera inaplicable y para los supermercados el problema está en que las restricciones a su actividad promocional ponen en riesgo la libertad de comercio.
La gran dificultad que ahora se plantea es calcular ese “precio justo” en cada eslabón de la cadena, lo que se denomina “coste efectivo de producción”, término introducido en la reforma de la Ley de febrero de 2020 tras las movilizaciones llevadas a cabo por el sector agrario. La norma exige que comprador y vendedor firmen en su contrato que la transacción se realiza por encima de este importe. Pero, por un lado, ¿cómo puede conocer el comprador los datos internos de costes de producción real del vendedor? Y, si nos ponemos en el lugar vendedor, ¿cómo podemos asegurar que no se ha visto obligado a aceptar un precio más bajo para dar salida a su mercancía? o ¿cómo realizar este cálculo con productos de terceros países con costes muy inferiores a los de la producción nacional?
Los productores demandan al Ministerio de Agricultura que fije unos índices de referencia para cada producto. Algo que cuestionan las autoridades de Competencia. En un dictamen emitido el pasado mes de septiembre la Comisión Nacional de Mercados y Competencia advertía que este coste efectivo de producción “no se define con precisión” y que utilizar índices comunes puede favorecer “alineamientos de precios”.
La industria se queja de ser la pagana del apoyo a los productores y de las presiones de unas compañías de distribución cada vez más concentradas.
Por su parte, los supermercados aseguran que es en el plano industrial donde se rompe ese equilibrio de precios, ya que operan grandes multinacionales que disfrutan de enormes beneficios con márgenes muy superiores a los del ámbito comercial.
Ahora bien, es difícil pedir ese ejercicio de responsabilidad de largo recorrido cuando en la misma base se ven profundas grietas. Las comparecencias del Congreso han puesto de manifiesto que las cooperativas se alinean con la postura de la industria por encima de la que defiende los productores. Se comportan como superestructuras que se alejan de los mismos agricultores y ganaderos que las componen y que deberían dirigir su actuación.
Yendo aún más allá, la reciente escalada de precios de los piensos para la alimentación animal, y la estrategia de reservar producción para su venta, ante los bajos precios pagados a los agricultores por su cosecha, defendida por las organizaciones agrarias, ha llevado a ciertos enfrentamientos entre agricultores y ganaderos, cuando los fabricantes de piensos han denunciado que todavía falta por comercializar más de la tercera parte de la cosecha de cereales mientras el grano alcanza la cotización más alta de los últimos años.
La realidad es que tanta división ampara márgenes y comisiones que crecen por el camino. Los consumidores pagan precios que multiplican por varios dígitos los que recibe el productor. Las bajadas en los pagos al agricultor y al ganadero no se notan en los precios al consumidor, y si en alguna ocasión se produce una leve subida, llega de inmediato la protesta de industria y distribución y su reflejo en los precios finales. Algo que, parece, no hay forma de controlar por más normas que se habiliten. Como parece imparable el proceso de concentración productiva en todos los niveles agroalimentarios.
Al final, los mercados tienen vida propia y, en un momento dado, hasta son capaces de legitimar las prácticas desleales. Es lo que hay. Los productores volverán a protestar, el recurso del pataleo, porque pocos, divididos, solos, sin poder real económico o político, el eco de sus quejas resonará en los pueblos vacíos y poco más.
En la cadena agroalimentaria los eslabones no son iguales ni se les trata de la misma manera. La deslealtad manda.





